(A propósito de Padres e hijos, de Iván Turguéniev, Madrid, Cátedra, Letras universales, 2022 (9a. dic.)
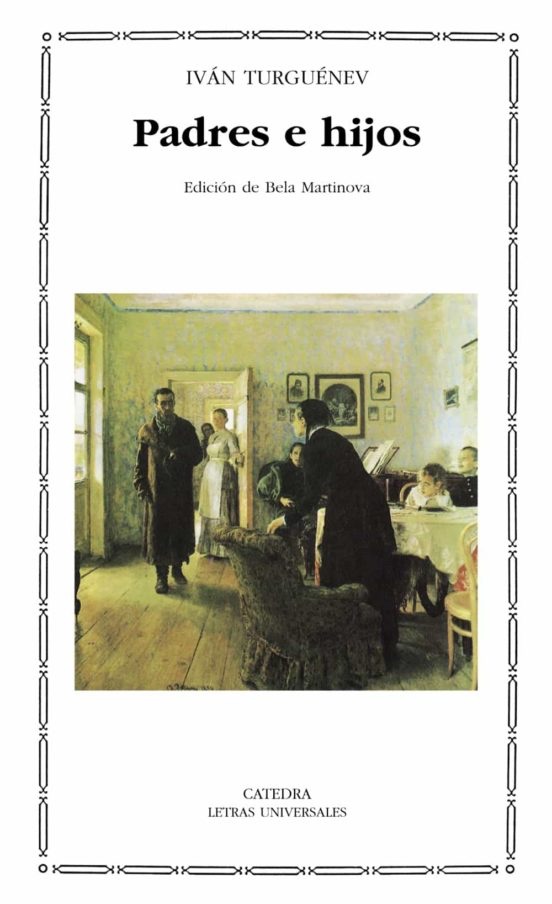
Iván Turguéniev (1818-1883) tenía sólo siete años cuando fue aplastada la revuelta de “los decembristas”, uno de los primeros intentos de modernizar Rusia tras las guerras napoleónicas. Su fracaso significó el mantenimiento de esta potencia dentro de los límites de un despotismo zarista y de unas arcaicas estructuras sociales y económicas. Sólo su prestigio tras el triunfo sobre Napoleón la sostuvo en primera línea del concierto internacional de la Europa de la Restauración.
Sin embargo, su posterior derrota en la Guerra de Crimea (1853-1856) supuso la quiebra del mundo sostenido por Alejandro I y por Nicolás I. El nuevo zar, Alejandro II (1856-1882) tenía ya como legado no sólo el fracaso bélico de su antecesor, sino las experiencias acumuladas en Occidente de revoluciones como las de 1820, 1830 o 1848 que, aunque de manera no lineal, iban reconduciendo a los países afectados por las sendas del liberalismo político y del capitalismo individualista.
Además, desde la década de los 30, Rusia empezó a ser escenario de una fiebre intelectual y reformista que se agrupó en la denominada “generación de la mala consciencia”; una generación de intelectuales, escritores, pequeña nobleza, funcionarios… que, con un fuerte sentido moral y ético e imbuidos de un tradicional sentido de servicio al Estado, supieron trasladar ese sentido a la sociedad y de manera especial al mundo campesino, al universo de los “moujiks”.
Así, la abolición de la servidumbre se convirtió en uno de los ejes fundamentales de esta generación. A la cabeza de este grupo se encontraba Alexandre Herzen; entre ellos estaba también Turguéniev.
Hijo de una aristócrata terrateniente, propietaria de unas cinco mil “almas”, recibió una educación netamente occidental, alineándole dentro de la corriente opuesta a los “eslavófilos”. A pesar de que ya había publicado una primera obra de poemas en 1843, en ese año accedió a un puesto de funcionario público en el Departamento de Economía Agronómica del Ministerio del Interior, uno de los que se dedicaban a revisar las diversas propuestas sobre la abolición de la servidumbre.
A finales de aquel año, Turguéniev conoció a un intelectual francés y director del Téâtre Italian, Louis Viardot, casado con la cantante de ópera Paulina García, de quien se enamoraría locamente hasta el punto de abandonar Rusia en 1845, cuando el matrimonio francés regresó a París.
Aquel peculiar triángulo es el protagonista del espléndido libro de historia cultural de Orlando Figes, Los europeos. Tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita (2020). En el mismo se da cuenta de hasta qué punto la cultura europea se fue nutriendo y conformándose a partir de una tupida red de intercambios y de sociabilidad que fue creciendo gracias a los incipientes procesos de nacionalización, de modernización económica y social.
El burgués, el hombre nuevo, se fue consolidando a medio camino y en pugna con los residuos de un mundo romántico y de una aristocracia del nacimiento, y la emergencia de un realismo empeñado en un futuro que pasase por el mérito, la ciencia y el individuo.
Turguéniev fue uno de esos hombres y Rusia, su país de origen, se convirtió en un inmenso laboratorio en el que operaron las posibilidades y fracasos de una modernidad amplia e intensamente discutida por una “intelligentzia” y una burocracia que se debatía entre la lealtad a las raíces originarias o la introducción progresiva de la racionalidad occidental.
Ni Herzen ni Turguéniev estaban solos. Toda una generación formada en universidades extranjeras, especialmente alemanas, se vio influenciada por la izquierda hegeliana, concretamente por Feuerbach, y por el socialismo de Proudhon. Bakunin, Piots Tkatchev (uno de los informantes de Engels sobre la tradición comunal del pueblo ruso) o uno de los activistas que más influyeron sobre Lenín, Nikolai Tchernychevski… fueron sólo alguno de los nombres que ensayaron sus propuestas y su activismo en las dilatadas fronteras del imperio ruso o, muchas veces, desde el exilio.

Dos de los grandes hitos del reformismo de Alejandro II fueron, sin lugar a dudas, el Decreto de abolición de la servidumbre de 1861 y la creación de una nueva estructura administrativa y participativa que operaría entre las alejadas capitales de provincia y el denso mundo campesino: los Zemstvos, en 1864.

Desde París, la fama y la influencia de Turguéniev sobre los asuntos rusos se hacía sentir, especialmente después de la publicación seriada, entre 1847 y 1851, de su obra Relatos de un cazador, en la que se quisieron reconocer muchos abolicionistas.
Pero sería en Padres e hijos (1862) donde el occidentalizado intelectual supo, no obstante, captar con toda intensidad y belleza alguno de los aspectos más significativos de la vida intelectual rusa del momento y de la pequeña y mediana nobleza rural.
La lectura de la obra deja la impresión de un enorme poema en prosa, estructurado en “cuadros” sucesivos que captan, con un realismo preciso, hermoso y todavía contenido, momentos, situaciones, ambientes, estados de ánimo y psicología de los personajes.
Como sugiere el título, la novela es un bellísimo relato de la confrontación entre generaciones pertenecientes, en este caso, a dos grupos familiares. Por un lado, la generación de los padres, la que en su momento pensó y a comienzos de los 60 logró la abolición de la servidumbre; de carácter todavía romántico, de ambiciones reformistas y de actitudes paternalistas.
Por otro, la de los hijos, personificada en los jóvenes protagonistas, Arcadi Petrovich y Eugeni Vasilievich Bazárov y que se proyecta más allá de la reforma de 1861 y de sus frustradas expectativas. Es una generación con un potencial revolucionario nuevo y, sobre todo, capaz de sustituir los principios por un voluntarismo extremo o, como es el caso, por un nihilismo disolvente.
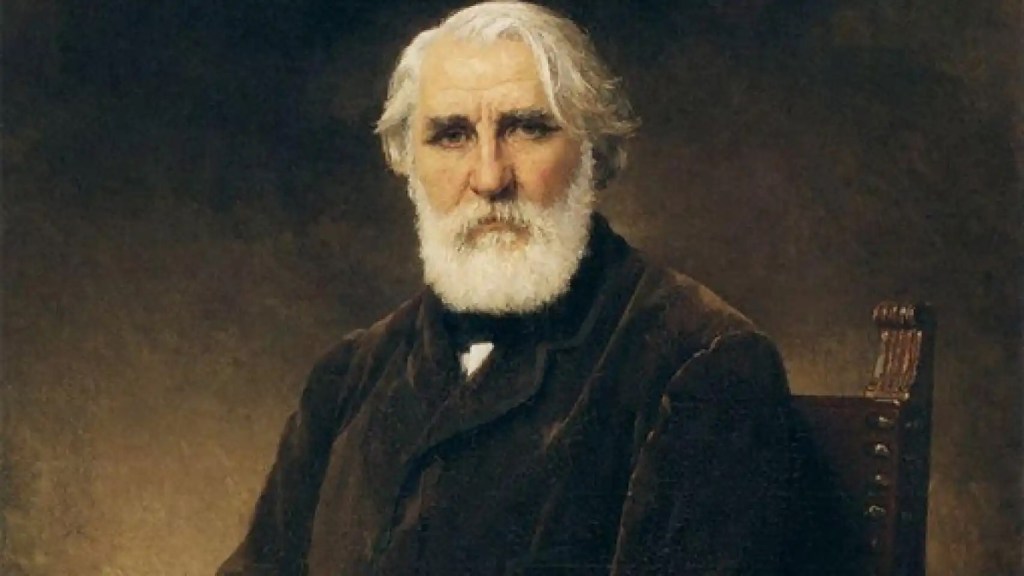
Arcadi y Eugeni pertenecen a dos familias representantes de la mediana y pequeña nobleza. Vasili Ivanovich Basárov y Arina Vlasievna son los padres de Eugeni. Vasili es un viejo rusoniano, militar y médico rural convertido en “agrónomo”, término que en el contexto ruso califica a todo aquel burócrata o propietario de tierras que se dedica o presta atención directa a su hacienda.
Es poseedor de una pequeñísima, de una veintena de “almas”. Pasó a todos sus campesinos al sistema de tributos en metálico (obrok), liberándolos de las prestaciones personales (barchtchina), y les cedió sus tierras en aparcería.
Hombre bondadoso, compasivo con el medio, las personas y los animales que le rodean, practica una medicina tradicional y vive en una idílica pero pobre casa. Representará, más allá de alguno de los valores en que se formó una pequeña nobleza de tradición militar en la Rusia de la primera mitad de siglo, al prototipo literario muy bien definido del “pequeño hombre”.
Exactamente igual que su esposa, Arina, mujer extremadamente supersticiosa, sensible, cariñosa, con algo de francés y con habilidades en el clavicornio como todo acervo cultural, y que se va adocenándo en el ambiente en el que está recluida.
Ambos ven frustradas todas las expectativas con su único hijo, Eugeni Basárov, un naturalista descreído, nihilista radical, inconformista, crítico, irónico, incapaz de enraizar en algo o empatizar con alguien y, por todo ello, tal vez uno de los personajes más desgarradores y dramáticos de toda la novela. Con sus características, Turguéniev legó a la posteridad uno de los prototipos literariamente más acabados de nihilista.
Su acomodo resulta imposible. Sus propios sentimientos le estorban e irritan. Aparece, en feliz expresión de su madre, como “una rama desgajada”, pero no sólo de su familia, sino del conjunto de la sociedad.

La otra casa familiar es la propiedad Marino, regentada por el padre de Arcadi, Nicolai Petrovich Kirsánov, un viudo que acaba de tener un hijo con una criada con la que finalmente se casará, Fénechka, y que vive también con su hermano, Pável Petrovich Kirsánov, un prototipo humano contrapuesto al nihilista Bazárov.
En esta hacienda hay unas doscientas “almas” y también aquí el propietario se ha adelantado a las reformas de 1861 y ha empezado a introducir cambios entre sus siervos. Pero la propiedad está mal administrada. Su titular representa a esa nobleza media que en parte nutrió la “generación de la mala conciencia”, impulsora de los cambios finalmente aceptados por Alejandro II.
Se mueve entre el deseo de introducir novedades, la buena voluntad a la hora de ponerlas en práctica y la ignorancia o la indolencia no buscada a la hora de afrontarlas; entre la necesidad de reformas de los campesinos y las inercias de siglos. Hay pobreza, mala gestión y el amo es uno de los afectados.
Nicolai Petrovich es también médico de un regimiento, reconvertido en “agrónomo”. Ilustrado, lector de Puskin, algo indolente, buena persona, reformista romántico y que, al igual que Vasili Ivanovich, se da cuenta de la distancia que le separa de su hijo Arcadi, recién llegado de la universidad. Arcadi, sin embargo, es menos intransigente que su amigo Basárov y acabará integrándose en el mismo estatus que su padre.
La novela puede leerse como confrontación entre generaciones, entre individuos, prototipos humanos y familias. Además de las dos casas citadas, aparecen otras subsidiarias en la trama, pero indispensables para conocer la evolución de los protagonistas y la confrontación de sus sentimientos.
Esas casas representan el escaso fenómeno de la urbanización rusa, una suerte de islas en medio del océano del mundo rural y campesino. En la capital de la provincia encontramos la casa del gobernador, un déspota progresista que recibe la visita inspectora de un emisario del zar, un burócrata emparentado con los Petróvich.
Tenemos también la casa de la princesa Odintsova y su hermana Katia (que se desposará con Arcadi) o la casa de la única mujer “libre” y nueva, Eudoksia Kukshina, que acabará en el extranjero, en Heidelberg, estudiando arquitectura y frecuentando los círculos intelectuales rusos de esa ciudad.
Uno de los ejes fundamentales de la novela es la confrontación entre Pavel Petróvich y Eugeni Basárov. El primero representa una perspectiva netamente occidental de lo debería ser la nobleza y de cuál sería su papel en la articulación del Estado moderno: una aristocracia que, defendiendo sus privilegios, es capaz también de articular la defensa de las libertades de la sociedad frente al monarca, en lugar de estar subordinada a él. Es un liberal al estilo inglés, que conocía a Wellington o a Luis Felipe de Orleans; amigo de los campesinos, pero que siempre llevaba una botella de colonia cuando se acercaba a ellos; defensor del mir o comunidad campesina, patriarcal, conservador, pero reformista…
Basárov, por el contrario, es el nihilista que proyecta toda su capacidad de destrucción hacia adelante. Hay que destruir porque en esa generación está la fuerza y porque es la única precondición de crear algo nuevo. Es materialista, anti romántico. No cree en principios abstractos, sólo en las motivaciones. Algo cínico, no cree en el moujik ni en su mitificada comunidad. Para él, la naturaleza no es un templo, sino un taller. Sobredimensiona lo útil frente a lo bello. Es anti doctrinario, voluntarista, crítico con él señoritismo y con los sentimientos románticos. Tal vez por eso, se vuelve más irritable de lo habitual cuando se da cuenta de su enamoramiento de la princesa Odintsova.
En la oposición de estos prototipos se ha querido ver la intención de Turguéniev de plantear otra más general entre don Quijote y Hamlet, un tema universal tratado por el escritor en su conferencia Hamlet y don Quijote. Pero la lectura de los “cuadros” sucesivos de Padres e hijos proporciona también al historiador y al lector en general aspectos vívidos e inigualables de las principales tensiones que desgarraban el imperio ruso a mitad del siglo XIX.
Carmen García Monerris
València, marzo de 2023