(A propósito de Sobre los acantilados de mármol, de Ernst Jünger, Barcelona, Círculo de Lectores, 1989)
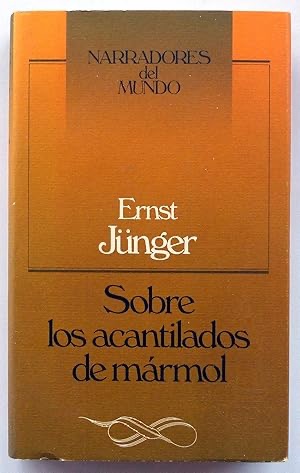
Casualidad o no, lo cierto es que ha coincidido la noticia de los resultados electorales en Turingia y Sajonia con el final de la lectura de la novela de Ernst Jünger, Sobre los acantilados de mármol.
El triunfo de la ultraderechista AfD en esos dos estados tiene lugar en territorios de lo que fue la antigua Alemania Democrática. A la impronta, por tanto, del nazismo, sucedieron, tras la II Guerra Mundial, largos años de culturización en el comunismo soviético.
A lo visto, los escasos años de práctica democrática tras la rápida unificación de las dos Alemanias no han sido suficientes para inocular a la población contra la tentación totalitaria. Un hecho que cuestiona el propio proceso reunificador y obliga a reflexionar sobre el titubeante arraigo de la cultura democrática en gran parte de la Europa del Este.
Una vez más, desde Alemania (con el también histórico precedente italiano de los Hermanos de Italia) parece alzarse el monstruo de una “modernidad” antisistema que predica soluciones fáciles y emotivas para problemas complejos.
Pero lo más inquietante en el caso alemán es que la formación de gobiernos regionales mínimamente viables dependerá en cierta manera de esa especie de cuadratura de círculo político que es una izquierda de raíz comunista y xenófoba.

Los perdedores de la brutal globalización de las últimas décadas parecen rearmarse a través de discursos emotivos, identitarios, populistas, antiformales y entidemocráticos. La tradicional distinción entre “derecha” e “izquierda” importa ya bien poco.
La voluntad el pueblo debe prevalecer sobre cualquier artilugio formal de la representatividad. En el mismo sentido, una Constitución no es un conjunto de normas con las que nos organizamos en la sociedad política, sino la concreción del espíritu del pueblo.
Lenguajes, consignas, actitudes y valores que arremeten contra una democracia a la defensiva necesitada de nuevos impulsos y que sepa dar respuestas imaginativas pero útiles a las necesidades de tantos y tantos sectores sociales disgregados y precarizados, desarraigados por efecto de la última mundialización del capitalismo.
También el grito que lanzó Jünger en 1939 a través de esta novela fue en defensa de un orden que sucumbía ante el empuje de soluciones populistas y bárbaras. Una llamada urgente que antecede en unos años, salvando las distancias ideológicas, a Rebelión en la granja (1945) o 1984 (1949), de George Orwell.

Su lectura es oportuna, no sólo por su contenido épico contra cualquier solución totalitaria, sino porque ayuda a la necesaria contextualización de nuestros análisis y valoraciones.
Tenemos en la actualidad un peligro con gran parecido a aquellos que se abatieron sobre Europa en las primeras décadas del siglo pasado; pero los veinte actuales no son comparables a los veinte o treinta anteriores. En Jünger y en su pretensión podemos reconocernos, pero también comprobar las diferencias que nos separan y distinguen.
El orden que añora el escritor alemán no es otro que el del anterior Imperio Guillermino, profundamente conservador, regido por el sentido del honor y donde la ley y la estructura constitucional quedan salvaguardados por los estamentos nobles. Un orden corporativo, que no democrático; un orden en el que la ley se confunde con las costumbres y la tradición; y un orden en el que la libertad sólo puede erigirse sobre el recuerdo leal y permanente del espíritu de los antepasados.
Se trataba de un mundo arrumbado ya en gran parte por la I Guerra Mundial y de cuyas cenizas saldrían no sólo el aliento social y democrático de una república como la de Weimar, sino también las soluciones fascistas y las utopías revolucionarias comunistas. La crítica de Jünger al totalitarismo no mira hacia adelante, sino hacia atrás.
Excelente conocedor de las claves de la modernidad que regiría el mundo del siglo XX, se niega, sin embargo, en este relato casi mítico a utilizarlos como elementos constructores de un nuevo orden que sepa trascender a las barbaridades que se están imponiendo. No es hacia adelante, sino hacia atrás por donde se extiende la mirada inquisitiva y racional de Jünger.
El narrador, un trasunto del propio autor, y su hermano Othón habitan en una suerte de ermita, en un territorio idílico, sembrado y cultivado de viñas y dedicados a la botánica. Lineó y su método racionalista es reivindicado en su metodología clasificatoria, en la utilización depurada de la palabra, del nombre de las cosas. Sólo la palabra, como instrumento en manos del hombre, es capaza de intervenir en la naturaleza y poner orden en el caos; es el instrumento de la creación; aquello que acerca al hombre al creador divino.
“Nosotros partíamos”, dirá el narrador, “del excelso ejemplo dado por Linneo, el cual penetró en el caos del reino animal y vegetal con el bastón del mariscal que es la palabra”. Sobre el azar y el desorden de la tierra, se alza “la medida y la regla” (pp.47-48).
Hay, por tanto, una reivindicación clara del iluminismo, una declaración explícita de su aportación a un orden racional en el que impere la palabra, la libertad y el espíritu, “tres cosas y una sola misma cosa” (p. 108). Esa racionalidad, sin embargo, es sólo la metodología para la construcción ordenada de un mundo que sabe recomponer su herencia y sus tradiciones. La Marina, que tal es el nombre de ese lugar idílico, es un país que posee “una larga historia de derecho” y “no le gusta a la gente abandonar las vías jurídicas”. El derecho es un frontón contra la anarquía y aquello que, mediante “el bronco honor” puede atenuar la violencia y evitar que degenere en crimen (pp. 67 y 69).
En algunos aspectos, el relato de Jünger recuerda someramente aquellos fragmentos del Robinson Crusoe que recrean esquemáticamente la evolución del género humano, desde el nomadismo y la recolección, la etapa de la agricultura hasta la sociabilidad, el intercambio y el comercio.
De hecho, el mundo habitado por los dos hermanos aparece separado por rotundos acantilados de mármol de otro más primitivo dedicado a los pastos y a la ganadería; un mundo con el que, no obstante, es posible establecer algunos intercambios y materializar negociaciones. Se trata de La Campaña, habitada por pastores con “bronco sentido” de la justicia y de la equidad.
Estos dos mundos en alianza lucharán contra el maligno que habita en un mundo de bosques. Bosques, prados, tierras cultivadas…, tal parece ser la secuencia de una evolución histórica en cuyo seno anida como fuerza motriz la violencia, el “perpetuo péndulo que de día y de noche hace avanzar las manecillas del reloj” (p. 52) y que precisamente por eso necesita ser atemperada a través de las formas del derecho y un profundo sentido del honor.
El mundo de los bosques aparece dominado por la figura del Guardabosque Mayor, conocido como “un viejo señor de Mauritania”. En ella muchos coetáneos quisieron ver la figura de Hitler, a lo cual Jünger respondió con agudeza e inteligencia “¿Y por qué no Stalin?”
Ambas identificaciones parecen pertinentes, ateniéndonos a las circunstancias y al contexto de inicios de la II Guerra Mundial. Si la Gran Guerra había supuesto la primera estocada de muerte al mundo burgués y formal decimonónico, la II Guerra Mundial, después de la gran crisis del capitalismo de los años 30, invalidaría definitivamente aquello que quedaba de las gloriosas realizaciones del liberalismo decimonónico, elitista y conservador.
Sin embargo, insistimos en que Jünger no atiende -no puede atender- a aquellos intentos democráticos y sociales de trascender este liberalismo. Weimar estaba ahí, había estado ahí; la II República española había sido ya “arrasada”. Pero la misma sólo es evocada a través de las altaneras palabras de un mauritanio: “Nunca fue copa alguna de champán tan deliciosa como aquella que nos llevaron a los aeroplanos la noche en que incendiamos Sagunto hasta reducirlo a cenizas” ¿Sagunto o Gernika?
Es cierto que el narrador y su hermano, después de cierta atracción por esta Orden, cuyo lema era Semper vitrix, se distancian de la misma, conocen los límites de la altanería y las oscuras lindes de aquellos territorios en los que regía la calma densa, preocupante y amenazadora que se produce en el centro de un ciclón (pp. 54-55). Pero, ¿hacia dónde viran sus expectativas?
Este relato mítico, bien entendido como una alegoría o como un símbolo, pudo ser un oportuno para los hombre y mujeres de 1939, que pudieron o quisieron ver en él una crítica a las barbaridades de los fascismos Pero suponer que en él puedan adelantarse los horrores de los bombardeos sobre Londres, Hamburgo o Dresde, o la bomba sobre Hiroshima (como sugiere Andrés Sánchez Pascual en esta edición que manejo) es atribuirle unos valores premonitorios sólo posibles desde la perspectiva de un lector actual.
Jünger no preconiza las barbaridades por venir; el escritor alemán se muestra inquieto, desazonado ante aquello que, ya desde 1933, es una realidad: la construcción de un orden en el que la necesaria violencia degenera en crimen; en el que las formas jurídicas han sido inutilizadas por la voluntad del poder; en el que la añorada libertad no es capaz de erigirse sobre el recuerdo leal y respetuoso a los antepasados; y en el que el honor ha sucumbido ante los “politécnicos del poder”.

Para demostrar esta inquietud, el autor utiliza un esquema evolutivo clásico y básico de la humanidad. Recuerda en ello a las etapas clásicas que construyeron los primeros economistas liberales para poder pensar la época comercial como el objetivo civilizatorio del devenir histórico. Pero estos primigenios liberales miraban hacia adelante.
Jünger (y su hermano), después del inevitable enfrentamiento con las fuerzas del oscuro bosque y los sanguinarios dogos del infierno, dibujan la esperanza de la libertad. Son acogidos después del combate por los bravos hombres de la Alta Plana. Pero cuando traspasan las puertas de la hacienda de uno de los jefes que les acogen, Ansgar, la sensación que se produce es muy peculiar: “era como si entrásemos en la paz de la casa paterna”. La libertad no es la ausencia de la “casa del padre”, cono apuntara Max Weber, sino justamente el retorno a ella.
¡En fin…! Yo, que quería pasar un verano sólo con Los Bunddenbrook, he quedado atrapada por la palabra ampulosa pero siempre sugerente de este nacionalista germano. Pero de los Bunddenbrook y de otros alemanes hablaremos también más adelante. De todas formas, para cualquier tentación a propósito de Jünger yo seguiría recomendando su inigualable Tempestades de acero. Ahí sí que brilla, fría, deslumbrante, acerada, compleja y contradictoria la modernidad impuesta por el fragor de las armas.
Carmen García Monerris
Benifato, agosto de 2024