(A propósito de El árbol de la ciencia [1911], de Pío Baroja. Madrid, Alianza Editorial, 1967)
Pío Baroja publicó su novela El árbol de la ciencia en 1911, en la editorial Renacimiento, fundada en 1907 por iniciativa del empresario Gregorio Martínez Sierra y su mujer, María Lejárraga.
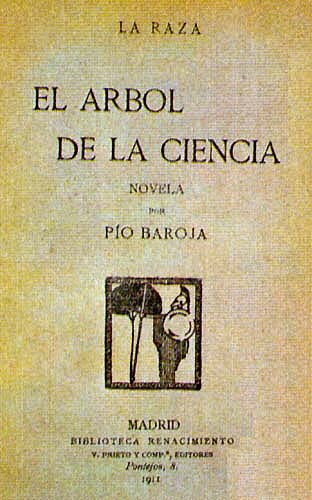
Podemos catalogar esta obra como novela filosófica, en tanto plantea y desarrolla una serie de dilemas a propósito de la vida y de la ciencia, expresados básicamente en forma de diálogos entre el protagonista, Andrés Hurtado, y un tío suyo, el doctor Iturrioz.
Pero es también una novela de iniciación o formación, al narrar las peripecias vitales, personales y profesionales del protagonista, un estudiante de medicina de finales del siglo diecinueve en España.
Y, en fin, podemos decir que es la más autobiográfica de las novelas escritas por Pío Baroja. Andrés Hurtado es un trasunto del autor, de sus inquietudes y pensamientos en los cruciales años de fin de siglo, y ante una modernidad que sacude el que hasta el momento se consideraba un progreso imparable sustentado en valores inamovibles.
El título suena poco novelesco, pero está dotado de un simbolismo extraordinario. Remite, como recordaremos, a la imagen bíblica de los dos árboles plantados en medio del jardín del Eden al inicio de la Creación. El uno pletórico, rebosante, frondoso, símbolo de la vida, de lo instintivo y de lo natural. El otro, el de la ciencia, simboliza lo artificial, la razón, el conocimiento, la técnica mediante la que se domina la naturaleza; algo que, en principio, parece privativo de los dioses…
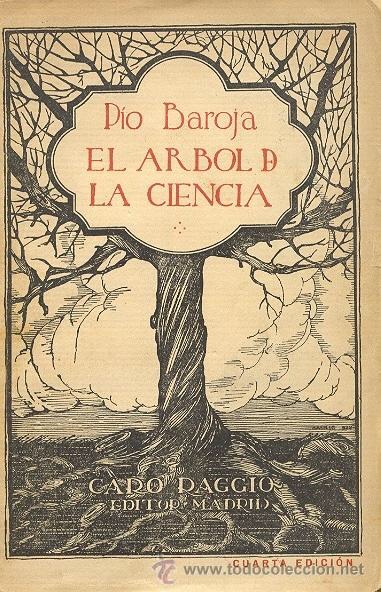
Comer de este último árbol convierte al hombre en casi un dios, pero lo condena a una naturaleza pecaminosa que deberá arrastrar toda su vida. Le da conocimiento, pero también dolor. La razón y la técnica puede acabar anegando todo lo que de humano e instintivo existe en el hombre.
La muerte que se predica en el Génesis para el que comiere de ese árbol no es literalmente la muerte natural, sino el final de la primigenia condición de naturaleza en la que el hombre vivía en el Paraiso. Su castigo es el trabajo. De la misma manera, Sísifo es condenado por su astucia a un suplicio constante, repetitivo e inútil. Prometeo es considerado el titán de la civilización sólo después de robar el fuego a los dioses y entregárselo a los hombres.
Conocer, en definitiva, es asumir la inevitabilidad del dolor, asumir que pasamos de la inocencia a la culpabilidad, de la cómoda certeza a la inquietante duda, de lo absoluto a lo relativo.
Tras el anatema divino en el Paraiso, la astuta serpiente consuela a Eva diciéndole que no morirán, sino que se les abrirán los ojos y serán como dioses. El pecado conllevará la capacidad de conocimiento, todo el saber que el hombre ha secuestrado a los dioses.
Y, efectivamente, el primer descubrimiento, cuando la pareja bíblica abre los ojos, es “que están desnudos”. De seres inconscientes pasan a humanos dotados de pudor y vergüenza ante la mirada del otro; se convierten, en definitiva, en seres sociales. Es el paso de la naturaleza a la sociedad, a la posibilidad de dominio y conocimiento de aquella, pero también al comienzo del pudor y del dolor.
Rasgar el velo que posibilita adentrarse en la luz del conocimiento supone la muerte. “El estado de conciencia”, se dirá en un momento en la novela, “podía comprometer la vida…” (p. 132). O también, “el hombre, cuya necesidad es conocer, es como la mariposa que rompe la crisálida para morir” (p. 131). La felicidad parece que sólo puede hallarse en un estado de inconsciencia o locura. Tras una visita al hospital, Andrés Hurtado llega a la conclusión que “ser inteligente constituía una desgracia y sólo la felicidad podía venir de la inconsciencia de la locura” (p. 49). Los binomios alternativos quedan perfectamente delimitados.

La novela de Baroja se estructura en siete partes. El comienzo de la misma son las impresiones del joven Hurtado cuando se incorpora a la universidad madrileña para cursar la carrera de medicina. Ni el ambiente, ni los medios humanos ni los recursos son suficientes ni alentadores. A ello se une la ya de por sí ambiguas expectativas del estudiante ante su futuro profesional.
El desastroso ambiente universitario, poblado de profesores ridículamente convencidos de su sabiduría para poder sobrevivir y de estudiantes indolentes, juerguistas y don juanes adelanta con nitidez lo que será la valoración de Baroja de una situación nacional y madrileña especialmente negativa y desesperanzadora. Ya en ese momento, “la vida en general, y sobre todo la suya, le parecía una cosa fea, turbia, dolorosa e indomable” (p. 33).

En medio de su insatisfacción, el personaje se va formando en la compulsiva lectura un tanto dispersa y diversa de múltiples autores: desde el historiador y político Thiers y su Historia de la Revolución Francesa, o Los Girondinos de Lamartine, hasta obras de Kant, Fichte, Schopenhauer, Darwin, Descartes, o Nietzsche, pasando por Dumas padre, Sué, Montepín, Gaboriau, Víctor Hugo o folletines varios. La relación no es inventada: son aquellos mismos títulos y libros que moldearon la juventud de Baroja, muchos de los cuales le acompañaron a lo largo de su vida. Como señala uno de los estudiosos de la obra de Baroja, Francisco Fuster, el Hurtado lector constituye un “autorretrato” del lector Baroja.
Francisco FUSTER, Baroja y España, Madrid, Fórcola, 2014, especialmente pp. 115-157. A propósito de Baroja lector, ver también Justo SERNA, El lector impenitente, Pamplona, Ipso ediciones, 2019.
El malestar ya patente en el Hurtado universitario tiene su prolongación en una visita casi a los infiernos de la baja sociedad madrileña, en la que se sumerge el protagonista a través de sus amigos. El desfile de personajes galdosianos es largo, continuo, inmisericorde en su presentación. Más que deslizarnos por rincones del Madrid popular, Baroja nos hace una impúdica exhibición de retazos sociales recogidos en “las carnarias”, esa especie de jaula en la que se recoge o almacena la carne cuando los métodos de refrigeración estaban todavía en pañales. “Las carnarias” es, de hecho, el título de esta parte de la novela.
Aquí el estilo barojiano, seco, contundente, ahorrativo, afilado…despliega todo su potencia. Nos va llevando de la mano por las miserias, tristezas, la pobreza material y moral de personajes que parecen sacados de un sainete: las Minglanillas, Niní, Lulú; doña Virginia, una matrona sospechosa y alcahueta; el poeta romántico y dramaturgo fracasado Rafael Villasú y sus hijas Pura y Ernestina; la planchadora señora Venancia, su hija y su chulapo, Manolo el Chafandín; la tía Negra, siempre alcoholizada; doña Pitusa y su hijo el Chuleta, empleado en una funeraria; un manchego pedante y sabiondo, el Maestrín; un usurero y prestamista, el tío Miserías…

La mirada compasiva está totalmente ausente. No hay en la pluma de Baroja un ápice de compasión, de piedad. Parece, simplemente, la constatación determinista y biológica de unos seres que se mueven a impulsos de sus necesidades y cuya moral está totalmente subordinada a su condición miserable. De ese mundo, que se hará presente en otros capítulos, al narrar las peripecias del médico Hurtado por diversos barrios de Madrid, sólo será rescatada Lulú, una de “las Minglanillas”, a la que el protagonista acabará convirtiendo en su esposa. Ella aparece como uno de los pocos personajes sanos de toda la novela, una mujer de sentido práctico, trabajadora, “un producto marchito por el trabajo, la miseria y por la inteligencia” (p. 63).
Las peripecias personales y profesionales de Andrés Hurtado confirmarán y agrandarán a un tiempo su escepticismo, su carácter huraño y su indisciplinado individualismo ácrata. La firme defensa del intelectualismo y de la ciencia no irá, como sí que ocurría en la mitad del siglo XIX, del despliegue de los valores morales del progreso ilustrado y técnico. Este último, de asidero benéfico, está pasando a convertirse en ídolo diabólico capaz de derribar obstáculos materiales, pero también al propio hombre. “La razón y la ciencia”, dirá en un momento uno de los personajes, “nos apabullan” (p. 137). La humanidad, de la mano de la técnica y del progreso, alcanza cotas de dominio hasta ese momento desconocidas, pero también entra en una espiral de vulgarización de la vida, de pérdida del elitismo aristocratizante que sucumbe ante el empuje de las masas y su tendencia a la homogeneización.
El debate que Baroja despliega en El árbol de la ciencia es extraordinariamente moderno. Cabe insertarlo en la gran dinámica de crisis del positivismo decimonónico y de las disputas sobre la crisis de la conciencia occidental y la quiebra del homo oeconomicus y su racionalidad.
El malestar de Hurtado es también el malestar de Baroja; y el de Baroja es el malestar de Europa y de una España que, por muchos aspectos que quieran reconocérsele o recordársele de “atrasos”, dinámicas precedentes perversas, falta de modernización y nacionalización escasa, participa de parecidas inquietudes a las de sus vecinos.
Encajar el mensaje de Baroja sólo en el quebranto moral, material y espiritual que provoca la pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98 es bastante reduccionista. El dolor de la denominada Generación del 98 y de los regeneracionistas posteriores fue una respuesta muy intelectualizada y elitista que cabe encajar en una dinámica de tensiones y reajustes mucho más intensa y amplia que la que supuso la desaparición de los últimos bastiones del imperio español.
De hecho, el autor vasco se cuida mucho de hacerse eco de esta versión nacional de la crisis finisecular, más allá de constatar, con bastante acierto, la indiferencia de gran parte del pueblo. Resultaba que el español, ya declarado “inepto para la ciencia y la civilización” por Hurtado, tampoco sabía responder como un “patriota exaltado”: “después del desastre de las dos pequeñas escuadras españolas de Cuba y Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los toros tan tranquilos” (p. 196). Qué fuera España y su idiosincrasia y cuál el mejor método para su regeneración era sólo una pregunta que atormentaba a determinadas élites y que no sólo había sido provocada por la pérdida de las últimas colonias ante los Estados Unidos de América.
Tengamos en cuenta que Baroja publica El árbol de la ciencia tan sólo dos años después de la Semana Trágica de Barcelona. La crisis del sistema política de la Restauración es ya evidente y empieza a manifestarse en medio no sólo de tensiones políticas y nacionalistas, sino de crisis social, de huelgas y, pese a todo, de avances en el ámbito económico, de cambios en las estructuras agrarias de la propiedad, de industrialización y aumento del urbanismo, de crecientes corrientes emigratorias del campo a la ciudad, etc.
Aquello que Freud denominaría algunos años después como “el malestar de la cultura” formaba ya parte del nicho social e intelectual que estaba empezando a dejar de ver a la burguesía como a un sector social de progreso y que, por el contrario, lanzaba dardos envenenados contra sus formas de vida degenerada. Su crítica pronto comportaría también un cuestionamiento de la democracia y del parlamentarismo.
Ante el peso cada vez mayor de las masas, surgía con fuerza creciente la defensa de un elitismo de inspiración aristocrática. El avance de la urbanización despertó entre la población urbana el deseo de un redescubrimiento de la naturaleza y de una implantación del ocio, aspecto este último íntimamente unido a los nuevos ritmos de producción y a la nueva organización del trabajo.
Al hombre previsor, racional, calculador pronto se le sumaría el caótico, el oscuro e imprevisible, dotado de un subconsciente incontrolable. La religión perdía peso como referente de control social y personal. El “superhombre” nietzschiano imponía su voluntad y acción frente al ramaje normativo existente, y la “anomia” era declarada por Durkheim como el elemento definitorio en la nueva sociedad orgánica.
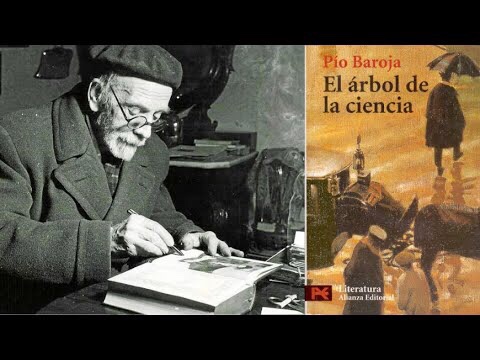
Andrés Hurtado, y con él Baroja, se encuentra en medio de estas encrucijadas. España, como parte de Europa, atraviesa similar crisis finisecular y de valores. La lectura barojiana de esta crisis, con todo, está desprovista de cualquier optimismo o esperanza. El páramo aparece más seco y desierto que nunca. Alcolea del Campo es una metonimia de España: un lugar parado en el tiempo, con restos de aristocracia, con brutalidad en algunas de sus costumbres, con una moral católica acendrada y con un dominio político de la alternancia reinante entre liberales (los Ratones) y los conservadores (los Mochuelos). Sus costumbres son “españolas puras, es decir, de un absurdo completo. El pueblo no tenía el menor sentido social; las familias se metían en sus casas, como los trogloditas en su cueva. No había solidaridad; nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa” (p. 165).
El malestar de Hurtado es, en efecto el malestar de Baroja y éste acaba siendo una expresión personal, irrepetible e identificable de la crisis finisecular y de principios del siglo XX por la que atraviesa la sociedad occidental. Ante el pesimismo desbordante y desbordado, que alcanza su cénit en el final ¿imprevisto? de la novela, cabría preguntarse si podríamos esperar otra cosa.
Ese sería nuestro derecho como lectores; y otras soluciones, desde luego, existían. Pero nuestra obligación es también intentar comprender el sentido de la voz del autor y los sentidos de las múltiples voces que discurren por el relato novelado. Como un moderno hombre angustiado, desgarrado y escéptico, a Andrés Hurtado sólo le cabía, sin ser consciente de ello, convertirse en “un precursor”.
Carmen García Monerris
València, noviembre de 2022