(A propósito de Claus y Lucas, de Agota Kristof, Barcelona, Libros del Asteroide, 2019)
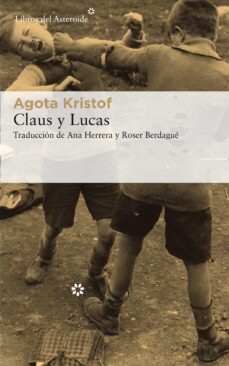
Agota Kristof (Csikvánd, Hungría, 1935-2011) tenía cuatro años cuando estalló la II Guerra Mundial. Su padre era un maestro que tenía la escuela al otro lado del jardín de su casa, donde vivía con su esposa y sus tres hijos. Ciskvánd era por aquel entonces “un pueblecito que no tiene ni estación, ni electricidad, ni agua, ni teléfono”. Estaba situado en el cono noroccidental de Hungría, cerca de la frontera con Austria y la antigua Checoslovaquia.
La Hungría contemporánea había adquirido su estatus territorial y político como reino independiente en 1920. El Tratado de Trianon le supuso su desgajamiento del antiguo Imperio austrohúngaro, pero también una notable amputación territorial que hizo que muchos magiares, la minoría mayoritaria del país, quedasen fuera de las fronteras de la nueva nación.
Hungría siempre había sido, dentro del Imperio de los Habsburgo, un territorio con una notable personalidad y un fuerte sentimiento nacionalista. De hecho, después de la derrota del emperador austriaco frente a Prusia, en 1866, impuso una especie de acuerdo o concordia por la que se configuró, de manera constitucionalmente reconocida, la monarquía dual austro- húngara: un solo emperador, dos reinos, uno de ellos el de la corona de San Esteban.
Cuando los aliados estaban reunidos en Versalles, rediseñando el nuevo orden mundial que debía regir al finalizar la Gran Guerra, estalló en Hungría (y también en Alemania) una revolución popular en 1919 que, a imitación del movimiento de los soviets y de la revolución rusa de 1917, instaló durante unos meses un régimen comunista. La República Popular de Hungría, del dirigente comunista Bela Kun, duró poco tiempo y fue aplastada por las tropas dirigidas por el militar y político Miklós Horty, almirante jefe de la flota del Imperio austrohúngaro.

El nuevo reino de Hungría que configuró el tratado de Trianón en 1920 fue un reino sin rey. El propio Horty fue nombrado regente y estuvo al frente del nuevo Estado desde marzo de 1920 hasta octubre de 1944, cuando la influencia de la Alemania de Hitler era ya una amenaza evidente.

La Hungría de los años 20 y 30 era teóricamente un régimen parlamentario, pero en la práctica devino en otro fuertemente conservador y autoritario, como ocurrió con la mayoría de las nuevas democracias de la Europa central y oriental. Bajo la influencia de la gran crisis del 29 y del nacionalsocialismo en Alemania se formaron varios grupos fascistas, partidarios de la anexión con Alemania, como la Doble Cruz.

Horty resistió todo lo que pudo la presión de Hitler, hasta que en 1944 fue sustituido por un títere del nazismo. Lo que vino después ya lo sabemos: II Guerra Mundial y ocupación de Hungría, primero por el ejército alemán y después por el ruso.

Agota Kristof fue una niña precoz que muy pronto aprendió a leer y escribir, y que adquirió tempranamente la afición a narrar ella misma cuentos. Cuando tenía 9 años, la familia fue trasladada una ciudad fronteriza con dominio de la población de habla alemana. Fue su primera percepción de una pérdida asociada a la dominación de la lengua materna y a la aparición de otra, en este caso el alemán, que recordaba la antigua dominación del Imperio.
A los 14 años, una vez pasada la guerra y la invasión nazi, y en los inicios de la ocupación del Ejército Rojo, es separada de la familia y trasladada a una especie de internado mantenido por el Estado. Su hermano mayor, y compañero de juegos, corrió igual suerte. Su padre estaba en la cárcel y no volvieron a tener noticias suyas. Su madre se vio obligada a trabajar con el niño pequeño en unas condiciones miserables.
Corrían los años cincuenta, los años de plomo de la posguerra en un país que había sufrido una doble ocupación en el plazo de una década. “Exceptuando algunos privilegiados, en nuestro país todo el mundo es pobre. Algunos son incluso más pobres que otros”. Tila, el hermano pequeño, acabaría también en un internado y ella, después de una fugaz y estremecedora visita, nunca más volvió a ver a su madre.
El paso desde una infancia pobre, pero con una familia completa, una pequeña casa con jardín y una escuela rural, a un mundo de total y absoluta pobreza material y moral, es abrupto y radical. Resulta difícil no reconocer en el ambiente de la casa de la abuela, descrito en Claus y Lucas, las huellas de esa infancia de juegos, travesuras, pruebas de fuerza, maldades infantiles y cuentos narrados. Su vivencia del internado, por otra parte, está también trasladada de manera nítida en algunos pasajes del libro donde se describen instituciones de reclusión de uno o los dos hermanos, bien sean hospitales u orfanatos.
En 1953 muere Stalin. Él capítulo que le dedica la escritora en sus breves notas autobiográficas de La analfabeta es memorable. El acontecimiento se rebaja en su dimensión histórica para dejarlo en una anécdota ridícula e irrisoria. Ello, no obstante, no le resta dramatismo, especialmente cuando Kristof reprocha a sus colegas disidentes en la Unión Soviética que no hiciesen en alguna ocasión una autocrítica de aquello que había supuesto la ocupación de los territorios del este por parte de la Rusia Soviética: “Que yo sepa, ningún escritor ruso disidente ha abordado o mencionado este tema. ¿Qué piensan ellos, que también han tenido que padecer a su tirano? ¿Qué piensan, pues, de estos pequeños países sin importancia que han tenido que padecer, además de la dominación extranjera, la suya? La de su país. ¿Sienten o llegarán a sentir un mínimo de vergüenza por esto?”
Al año siguiente, con 19 años, Agota Kristof se casó. Su marido se implicó directamente en la Revolución húngara de 1956, la primera gran resistencia contra el dominio soviético. El aplastamiento de este intento por la entrada de los tanques del Pacto de Varsovia les obligó a huir.

En esos años, cualquier disidente que consiguiera salir de detrás del telón de acero era bien recibido en Occidente. En su huida por los bosques, la familia lo dejó todo, incluso aquellos poemas y cuadernos de juventud que Agota había ido escribiendo. Allí quedó todo lo que ella había apuntado, los hechos, la experiencia, la vida…
Atraviesan a pie la frontera con Austria y desde allí, después de pasar algunos meses en Viena, son derivados hacia Suiza; pasaron un tiempo en un centro de refugiados de Zurich y se instalaron por fin en la parte francófona, concretamente en Neuchatel.
Allí trabajará Agota en una fábrica de relojes y allí reemprenderá tímidamente su labor literaria. Al compás del ruido de las máquinas de la fábrica, fue aprendiendo algo de francés (“…quiero aprender a escribir correctamente su lengua, pero nada más”). El traqueteo de las máquinas le ayudaba a componer poemas que a la noche trasladaba al papel.
Era lo que refleja uno de los protagonistas del libro, el tipógrafo Klaus, cuando dice: “El ruido de las máquinas me ayuda a escribir. Presta ritmo a mis frases, despierta imágenes en mi cabeza…” Luego escribió pequeñas obras de teatro que se representaban en teatros comunitarios de los pueblos cercanos. Y, por fin, la editorial Seuil le publicó su primera gran obra, El gran cuaderno (1986), que la convirtió en una escritora de impacto internacional.

Separada de su primer marido, se volvió a casar y aprendió francés lengua que acabó dominando y con la que escribía, pero que siempre consideró, igual que el ruso o el alemán, una lengua impuesta. El arranque literal de su lengua materna, el húngaro, hace de ella un terreno de dominación para otras lenguas, sintiéndose por ello, como afirma, una “analfabeta”.
En esta escritora existen muchos desgarros, rupturas radicales y pérdidas irrecuperables que convierten su forma de escribir en un acto contundente, doloroso, esforzadamente escueto, capaz de plantear un mundo de fantasía desbordante que, sin embargo, se manifiesta a través de la brevedad del lenguaje infantil o infantilizado.
Lo suyo no es un realismo mágico, sino un mundo casi onírico, doloroso y sangrante que ni siquiera la ficción es capaz de recrear y que encuentra en el juego de la mentira el único territorio en el que puede desarrollarse. Aunque el juego entre la supuesta verdad y la supuesta mentira atraviesa los tres libros de esta trilogía, hay unas páginas en La tercera mentira que son una síntesis depurada de esta dialéctica.
Hay bastantes referencias metaliterarias en Claus y Lucas que hacen referencia a este estilo. El primer libro, El gran cuaderno es, por su estructura y su dinámica, un cuaderno infantil de los dos gemelos. En la ficción, el padre de los niños es quien les encomienda su redacción al partir al frente. En la realidad, la autora había escrito unos cuadernos que tuvo que abandonar en su huida.
La redacción “debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos”. No es exactamente un realismo, sino un mundo que debe alejarse de los sentimientos y de las emociones. “Las palabras que definen los sentimientos son muy vagas; es mejor evitarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos, de uno mismo, es decir, a la descripción de los hechos”.
La desnudez del estilo queda perfectamente reflejada en el ejemplo que ponen los gemelos cuando hablan de cómo escribir el cuaderno: “Escribiremos comemos nueces y no nos gustan las nueces, porque la palabra gustar no es una palabra segura, carece de precisión y objetividad. Nos gustan las nueces y nos gusta nuestra madre no puede querer decir lo mismo. La primera fórmula designa un gusto agradable en la boca, y la segunda un sentimiento”.
Ese mundo aparentemente desprovisto de sentimientos , de subjetividad (o al menos de una subjetividad que no está explícita), tiene su reflejo en los peculiares ejercicios a que se someten los dos protagonistas para convertirse en seres capaces de soportar cualquier calamidad. Parecen seres duros como el mármol, sin sentimientos, sólo preparados para sobrevivir, egoístas, utilitaristas. Y sin embargo, capaces de desarrollar un sentimiento de justicia y de compasión hacia otros.
Los tres libros que componen esta trilogía están unidos por un hilo conductor: una profunda herida nunca cicatrizada, la misma que la autora en el exilio no consiguió nunca cerrar, por su condición de exiliada, por su aterradora juventud y por el secuestro de su lengua y cultura materna.
Hay una herida histórica, real, concreta, derivada de la brutalidad de un territorio objeto de las mayores atrocidades de la historia del siglo XX. Pero hay también una herida por el alejamiento de los instrumentos que permiten ver, nombrar y entender el mundo: la cultura y la lengua.
Casi todos los personajes tienen una herida, oculta o manifiesta. Sus vidas son, como diría Walter Benjamin, vidas dañadas como si una bomba hubiera estallado en sus cuerpos dejando heridas indelebles.
Cuando Hitler decidió finalmente invadir Hungría, el 19 de marzo de 1944, los judíos húngaros representaban aproximadamente un 5 por ciento del total de la población. El teniente coronel de las SS, el famoso Adolf Eischmann, se encargó de la expropiación y de la deportación de todos ellos.
Para los judíos húngaros, los efectos de la “solución final” fueron mucho más rápidos que para cualquier otro pueblo. Su deportación fue rápida, contundente. De los cerca de millón y medio de personas asesinadlas en Auschwistz, casi medio millón correspondía a judíos húngaros. Según Laurence Rees, fue el mayor contingente procedente de una nación.

El contexto en que la autora coloca el argumento de su obra es indeterminado, tanto desde el punto de vista temporal como geográfico. Si embargo, hay indicios, alusiones y, sobre todo,un desfile de personajes portadores todos ellos de experiencias traumáticas, que trasladan al lector a un escenario concreto (pueblos fronterizos de Hungría) y a un tiempo también concreto ( II Guerra Mundial, invasión nazi, invasión soviética, revolución húngara).
En realidad, el suyo es un relato autobiográfico, pero con personajes y vidas imaginarias que interpretan un juego constante de ficción/mentira, transitando la tenue frontera entre una y otra. Agota Kristof estira la ficción hasta hacer con ella un juego entre la verdad y la mentira.
No sólo se ficciona a sí misma, sino que ficciona a los protagonistas de su propio relato, que juegan a su vez al desconcierto, a la mentira, al juego cruel. Son “vidas imaginarias” que sufren una alienación producto del exilio, tanto real como interior, cayendo, según Kristian Crusat, en el drama de la “no autenticidad”.
La frontera, su realidad y su simbolismo juegan un papel determinante en este relato. Es un concepto geográfico, pero también cultural y lingüístico. Los vaivenes a un lado y otro de la frontera se convierten en metáfora de las vicisitudes arbitrarias y crueles de los ejércitos, pero también de aquellas personas que se ven obligadas a huir a un lado y otro de esa frontera, en busca de una salida que, no obstante, va a suponer una separación. Frontera, exilio y extrañamiento son conceptos entrelazados en este relato.
Agota Kristof es en realidad una exiliada que nunca asume su situación. La expulsión de su mundo la coloca ante otro radicalmente distinto que no sabe ni nombrar, porque le han arrebatado su lengua. Aunque consiga balbucear con la lengua extraña, siempre se considerará una analfabeta.
Hungría,en el corazón de la Europa Central, es un país rodeado de fronteras, un territorio permanentemente expuesto a invasiones (turcas, alemanas, soviéticas, rumanas…) y, por tanto, sometido a la colonización cultural y lingüística de otras lenguas.
Cuando la propia historia y el propio mundo empiezan a ser contados e interpretados en otra lengua extraña, se te coloca al borde de un abismo al que no tienes más remedio que saltar, porque toda la experiencia anterior ha pasado a la condición de recuerdo.
La autora recuerda toda su experiencia anterior con dolor y desgarro, pero sin concesiones melancólicas. Su única opción es reescribir esos cuadernos que estaba escribiendo desde su juventud y que tuvo que dejar atrás en la huida. Su relato será el de su cuaderno, y al mismo tiempo ese cuaderno es el que obligatoriamente tienen que escribir los dos gemelos.
Porque, ¿realmente son dos o uno sólo? ¿Quién es el real y quién el ficticio? Creo que eso no importa. Es el recurso de la autora al doble, es lo que le va a permitir un doble juego: un refuerzo de la experiencia vivida protagonizada por dos seres totalmente cómplices en sus ejercicios físicos y psicológicos para enfrentarse a la vida y luego ejemplarizar con su separación el desgarro y la ruptura. Gemelos y frontera son dos conceptos que cumplen un papel central en el relato y son claves para su comprensión.

Ambos remiten a una distorsión, a una dualidad casi esquizofrénica como forma que tiene la autora de enfrentarse a su propia historia, individual y colectiva. Los dos gemelos, en el primer relato, son una unicidad; posteriormente, en los otros dos libros, una vez que uno de ellos ha cruzado la frontera, se convierten alternativamente en espejos en los que la autora intenta reconstruir su propia identidad.
Ello tiene su reflejo en la forma de narración. En el primer libro, encontramos la primera persona del plural; en el segundo es un narrador omnisciente, una forma supuestamente objetiva de trascender la subjetividad de los escritores del primer cuaderno; en el último libro, la narración vuelve a ser en primera persona, alternando con la tercera. A su vez, al lenguaje casi infantil, escueto, cortante y ahorrador del primer libro, sucede un lenguaje más narrativo y descriptivo del segundo y tercero.
El tercer libro se titula La tercera mentira, lo que sugiere que las otras dos se encuentran en los dos primeros libros, El gran cuaderno y La prueba. La mentira es, junto a la frontera y la teoría de la dualidad objetiva de los gemelos, el otro hilo conductor del libro.
La trilogía tiene un sustrato autobiográfico evidente, pero los límites entre la ficción y la mentira están explícitos. Resulta por ello inútil cuestionarse dónde está la supuesta verdad, quién es quién. Es, simplemente, un juego de espejos.
Agota Kristof lleva la ficción, la verosimilitud hasta el territorio de la mentira. El resultado es inquietante: la fabulación sobre la mentira no tiene límites. Ultrapasando el límite de la verdad y de la verosimilitud, se estable un inacabado e inabarcable territorio que, no obstante es capaz, más incluso que el relato más realista o naturalista, de transmitirnos una realidad dura, cruel,descarnada, tremendista, de desasosiego, insufrible en ocasiones.
Los dos personajes acaban siendo la transposición de una personalidad casi esquizofrénica que intenta reconstruir ese mundo roto por un rosario de brutalidades y por un desfile de personajes portadores todos ellos de su peculiar trauma, todos ellos “dañados”.
En resumen, creo que estamos en presencia de uno de los libros más originales que tiene como telón de fondo los terribles años 30 y 40 del siglo XX. Muchas de sus claves están también en otros dos libros de la autora: La analfabeta y Ayer.
Carmen García Monerris
València, junio de 2021.
.