(A propósito de El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, Literatura Random House, 2015)
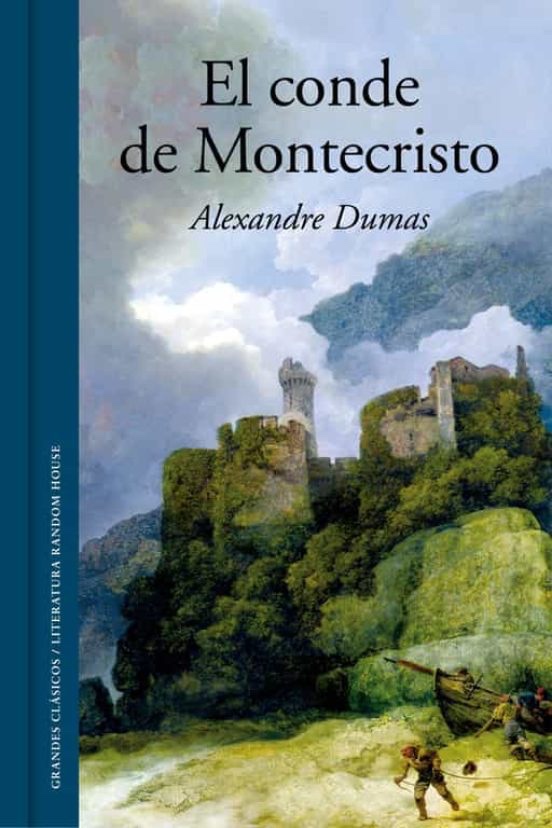
De nuevo nos hemos reunido. Aunque pocos, hemos reanudado los encuentros presenciales (manteniendo también los virtuales) en la librería Gaia. Empezamos el curso con la puesta en común de El conde de Montecristo. ¿Quién da más?
Concordamos todos en que la experiencia de la lectura durante el verano ha sido muy gratificante y especial. Sumergirse en las páginas de esta obra clásica es lo más parecido a la experiencia de la lectura en el siglo XIX.
La literatura de feuilleton, ese producto tan francés y universal a la vez, venía a satisfacer la creciente demanda de sectores populares y de las clases medias. Por su parte, la cada vez más firme reclusión de la mujer a la categoría de “ángel del hogar”, más allá de la sumisión, la podía convertir en una apasionada lectora.
La lectura, acto público en cafés y tertulias, donde se leía y se escuchaba, encontraba en determinados hogares y entre las mujeres la expresión más acabada de una práctica individual e íntima. La taberna, más propia de las clases populares, era también el lugar ideal para leer y escuchar panfletos, papeles sueltos, noticias de diarios o relatos por entregas.
Dieciocho entregas (tengamos en cuenta el gran formato de los primeros diarios) le bastaron a Dumas para sacar a la luz seguramente la más universal y leída novela histórica de aventuras.
El autor, Alejandro Dumas, nació en 1802, el año en que Napoleón, en una nueva vuelta de tuerca, se proclamó cónsul vitalicio. Murió un 5 de diciembre de 1870, el día en que las tropas prusianas, después de la derrota de Sedán y del apresamiento de Napoleón III, entraron en París. El mundo ya no sería el mismo.
El conde de Montecristo es una trepidante y apasionante novela de aventuras histórica. Sobre ella se han hecho correr ríos de tinta. Su protagonista, Edmond Dantés (Simbad el Marino o el conde de Montecristo), es uno de los héroes literarios más perdurable y conocido de la historia. El libro, uno de los más traducidos en todo el mundo. La experiencia de su lectura es indeleble, se esté en la edad en que se esté.
El relator omnisciente y omnipresente que es Dumas, en momentos se permite el gusto de interpelar o dirigir al lector. La abundancia de relatos dentro del relato principal, herencia seguramente de los cuentos encadenados de Las mil y una noches, permite no sólo alargar la narración (y, por tanto, las entregas), sino resituar al lector en la órbita de un determinado personaje o, incluso, en otra época histórica.
La precisión histórica, fruto sin duda de una documentación rigurosa, es algo visible para cualquier lector atento y mínimamente informado. Fuera obra del propio Dumas o de su “colaborador”, Auguste Maquet, lo cierto es que este libro constituye un fresco inigualable (aunque parcial) de la sociedad francesa posnapoleónica, concretamente de aquella que se va fraguando en la Francia de la Restauración y, sobre todo, en la época de la monarquía de Julio, a partir de 1830.
Aunque pueda parecer una herejía para los ortodoxos, tengo que confesar que, mientras ha durado esta segunda lectura de la obra, no he podido quitarme de la cabeza aquella otra que escribió un perplejo Karl Marx, ante las repetidas olas revolucionarias en Francia, después del fracaso de la del 48. Se trata, obviamente, de La lucha de clases en Francia (1850).
Huelga decir que no pretendo ninguna comparación, aunque tal vez hacerla no sería tan escandaloso. Es una forma de expresar de qué manera Dumas, en medio del trepidante relato, logra plasmar en las peripecias y vicisitudes de las grandes familias que se relacionan con el conde de Montecristo, un cuadro vívido, próximo y penetrante de las élites francesas de la primera mitad de siglo. Unas élites que, parafraseando al propio autor, parecen haber construido y consolidado sus pedestales a golpe de revoluciones.
Junto a las peripecias de Simbad el Marino o del conde de Montecristo, asistimos a las no menores piruetas y vicisitudes de familias como los Morcef, los Danglars, los Villefort o los Saint- Méran, todas ellas (excepto los últimos, que no obstante, emparentarán con los Villefort), con títulos de nobleza escasamente polvorientos, pero indicativos de la nueva aristocracia del dinero, de los servicios al Estado, de las hazañas militares.
El trasfondo en el que se mueven estos personajes y el propio protagonista diseña un escenario dominado por el mundo del dinero, un dinero en constante movimiento a través de las transacciones comerciales, financieras o especulativas. La burguesía no es todavía industrial, un tipo social todavía sospechoso, sino que como afirma Marx, aglutina sus diversos intereses comerciales, de inversión y especulativas (especialmente con los bonos emitidos por los endeudados Estados) bajo la forma dominante de la burguesía financiera.
Como sugirió uno de los contertulios, las descripciones de este mundo emergente, con dinero que se mueve y se multiplica, y con papeles cuyas firmas avalan su valor en dinero contante y sonante, constituyen en su conjunto casi un tratado de economía mercantil.
Pero no es sólo lo material o económico; son los nuevos ámbitos de sociabilidad de estas élites (teatros, óperas, salones, paseos…), sus códigos de relación, sus gustos, aquellos objetos que empiezan a ser los signos de distinción de las nuevas clases: pianos Roller y Blanchet, carruajes Keller, cerraduras Huret y Fichet, relojes Breguet… Ningún detalle escapa a la sagacidad de descripción de Dumas.
Y en medio de este mundo resplandeciente, forjado gracias a los vaivenes políticos y a ese capitalismo inicial, con rasgos todavía presentes de la piratería y del contrabando, emergen como dos faros de respetables virtudes y de valores a conservar, dos personajes hacia los que Alejandro Dumas parece mostrar cierta simpatía.
El primero es el viejo Noirtier, el padre del procurador del rey Villefort, uno de los pocos que, por encima de los vaivenes políticos, se mantiene fiel a sus valores jacobinos. En definición de su propio hijo: “Mi padre ha sido jacobino ante todas las cosas… y la túnica de senador que Napoleón le echó sobre los hombros no hizo sino disfrazar al antiguo hombre, pero sin cambiarlo. Cuando mi padre conspiraba, no era por el emperador, sino contra los Borbones, porque mi padre tenía eso de terrible, jamás combatió por las utopías irrealizables, sino por las cosas factibles, y aplicó a la consecución de estas cosas tangibles aquellas terribles teorías de la Montaña, que no retroceden ante nada”.
El otro, es la familia del joven Morrel, el hijo de aquel viejo armador de Marsella a cuyo servicio estuvo Dantés antes de que las intrigas del envidioso y rastrero Danglars, en connivencia con los intereses amorosos de Fernando (el futuro vizconde de Morcef), y las aspiraciones sociales y políticas del trepador Villefort, dieran con sus huesos en la fortaleza de If, acusado de bonapartista.
El joven Morrel, así como su padre, al que salva de la ruina Edmond Dantés, camuflado bajo el nombre de Simbad el marino, representa los valores de la dignidad, de la honradez, del esfuerzo y del trabajo. Se mueven en una sociedad trepidante, impulsada por el interés de la riqueza (Luis Felipe de Orleans, en el trono francés desde 1830, era conocido como el “rey burgués”) y con cierto cinismo acomodaticio respecto a las incipientes instituciones representativas de las cuales, no obstante, se beneficiaban. Era, como decían, un “sistema popular” que había que soportar.
En la nieta del viejo Noirtier y en el joven Morrel encarnará el conde de Montecristo la posibilidad de una especie de “redención” de la que formará parte también él mismo.
Carmen García Monerris
València, septiembre de 2021